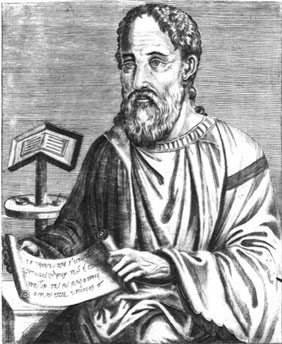EN ESPAÑA los belenes apenas tienen doscientos cincuenta años de antigüedad (desde la segunda mitad del siglo XVIII). Se trata de una tradición muy joven si se la compara con los dos milenios que se atribuyen al regio nacimiento que dicen representar.
El enigma de Belén y la
celebración de Navidad (y 3)
Por JOSE YOSADIT VON GOETHE
Resulta extraño que los cristianos de los siglos I al III y principios del IV (se da por sentado que hubo cristianos) no celebrasen el nacimiento de Jesús, aun en contra de los escasos testimonios de escritores como Tertuliano y Orígenes (que aludieron a la visita de los magos orientales), sin contar las desordenadas menciones cristológicas de los llamados “padres apostólicos y apologéticos”, a quienes posiblemente se les atribuyó, con carácter retroactivo, la paternidad de las obras que hoy conocemos como salidas de sus plumas, aunque no hay manera de saber si tales autores existieron, pues no consta ni sombra de sus biografías, ni siquiera de uno de ellos, en escritos no eclesiásticos. ¿Acaso aquellos cristianos desconocían el natalicio más importante de su historia?
El enigma de Belén y la
celebración de Navidad (y 3)
Por JOSE YOSADIT VON GOETHE
Resulta extraño que los cristianos de los siglos I al III y principios del IV (se da por sentado que hubo cristianos) no celebrasen el nacimiento de Jesús, aun en contra de los escasos testimonios de escritores como Tertuliano y Orígenes (que aludieron a la visita de los magos orientales), sin contar las desordenadas menciones cristológicas de los llamados “padres apostólicos y apologéticos”, a quienes posiblemente se les atribuyó, con carácter retroactivo, la paternidad de las obras que hoy conocemos como salidas de sus plumas, aunque no hay manera de saber si tales autores existieron, pues no consta ni sombra de sus biografías, ni siquiera de uno de ellos, en escritos no eclesiásticos. ¿Acaso aquellos cristianos desconocían el natalicio más importante de su historia?
También resulta sorprendente que, si Jesús nació en Belén, como indican solamente dos de los veintisiete libros neotestamentarios (tan solo en los respectivos capítulos dos de Mateo y de Lucas), la primera celebración del nacimiento de Jesús no aconteciera en Belén o en la cercana Jerusalén (a 9 kilómetros de Belén), sino en la muy lejana Roma, y eso tan tarde como a mediados del siglo IV. E igualmente curioso es el hecho de que hasta los años 1220, en plena Edad Media, no se represente mediante humanos y animales, y después con figuras, el primer belén o escenario del nacimiento de Jesús, inventiva que se debe al monje Francisco de Asís, si bien existía el precedente de una pintura supuestamente belenista en una pared de las catacumbas de San Sebastián, grabado pétreo no anterior al siglo IV. La representación artística del belén mediante figuras no llegaría a España hasta los tiempos del rey Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII. En España, pues, los belenes apenas tienen doscientos cincuenta años de antigüedad. Se trata de una tradición muy joven si se la compara con los dos milenios que se atribuyen al regio nacimiento que dicen representar.
Aunque el nacimiento del Niño Jesús o Navidad viene celebrándose desde el siglo IV sobre la base de una amalgama de hipotético cristianismo y celebraciones paganas que estaban de moda en la antigua Roma, no fue hasta el siglo XIX y principios del XX en que se consolidaron la mayoría de las actuales tradiciones navideñas, más enfocadas al ambiente nostálgico familiar que al puramente religioso y profano, en tanto que las celebraciones posnavideñas de Nochevieja y Año Nuevo continúan emulando las viejas solemnidades romanas.
En Inglaterra estuvo prohibida la celebración de la Navidad entre los años 1647 y 1660, y después de esa fecha ya no se celebraba con el vigor de otros tiempos. Para la década de 1820 estuvo a punto de desaparecer si no hubiera sido por el esfuerzo de muchas familias de reavivar la tradicional festividad. En 1843, Charles Dickens escribió su famosa obra “Cuentos de Navidad”, que literalmente resucitó la tradición navideña e influyó sobremanera en el actual “espíritu de la Navidad”, que enfatizó la alegría de ver reunida la familia en fecha tan escogida, amén de la virtud de la compasión hacia los desvalidos y los deseos de felicidad y paz entre los hombres. Ya el villancico “Noche de Paz”, con letra del sacerdote austriaco Joseph Mohr y música de Franz Xaver Gruber, se anticipó en 1818 a generar ese espíritu navideño que después proclamaría Dickens.
En España jamás se perdieron las celebraciones navideñas, las cuales se vieron impulsadas y reafirmadas con la introducción del decorativo belén en el siglo XVIII, primero entre los religiosos y los nobles y finalmente entre el pueblo llano. Asimismo se introdujeron las costumbres de otros pueblos europeos, como el “árbol de Navidad”, con lo que la fiesta ganó en vistosidad, solemnidad y popularidad. Los clásicos turrones y mazapanes, de los que España figura desde siglos entre las pioneras degustadoras, se cree que son de procedencia árabe. Los polvorones y mantecados, que se elaboraban con manteca de cerdo en la época de la matanza, sí que son típicos españoles. Antequera (en Málaga) y Estepa (en Sevilla) serían sus progenitoras. Típica de España es igualmente la ya internacional costumbre de tomar las 12 uvas durante las campanadas que anuncian el fin del viejo año y el comienzo del nuevo. Se originó en la Nochevieja de 1909, debido a que aquel año la producción de uva fue excesiva y, para obtener beneficios económicos, a los cosecheros se les ocurrió tan original idea, que agradó al pueblo, el cual perpetuó la tradición cual si de un ceremonial se tratara.
Otros usos tradicionales navideños arraigados en España son la “carta a los Reyes Magos” y la entrega de juguetes a los niños. Carta y juguetes comenzaron a prosperar hacia mediados del siglo XIX. Del mismo siglo arranca la primera felicitación navideña, implantada por los trabajadores del Diario de Barcelona en 1831. El siglo XX adicionaría a la pirámide festiva la popular “cesta de Navidad”. España es realmente la flor y nata de las tradiciones de Navidad, desde la mesa al belén.
* * *